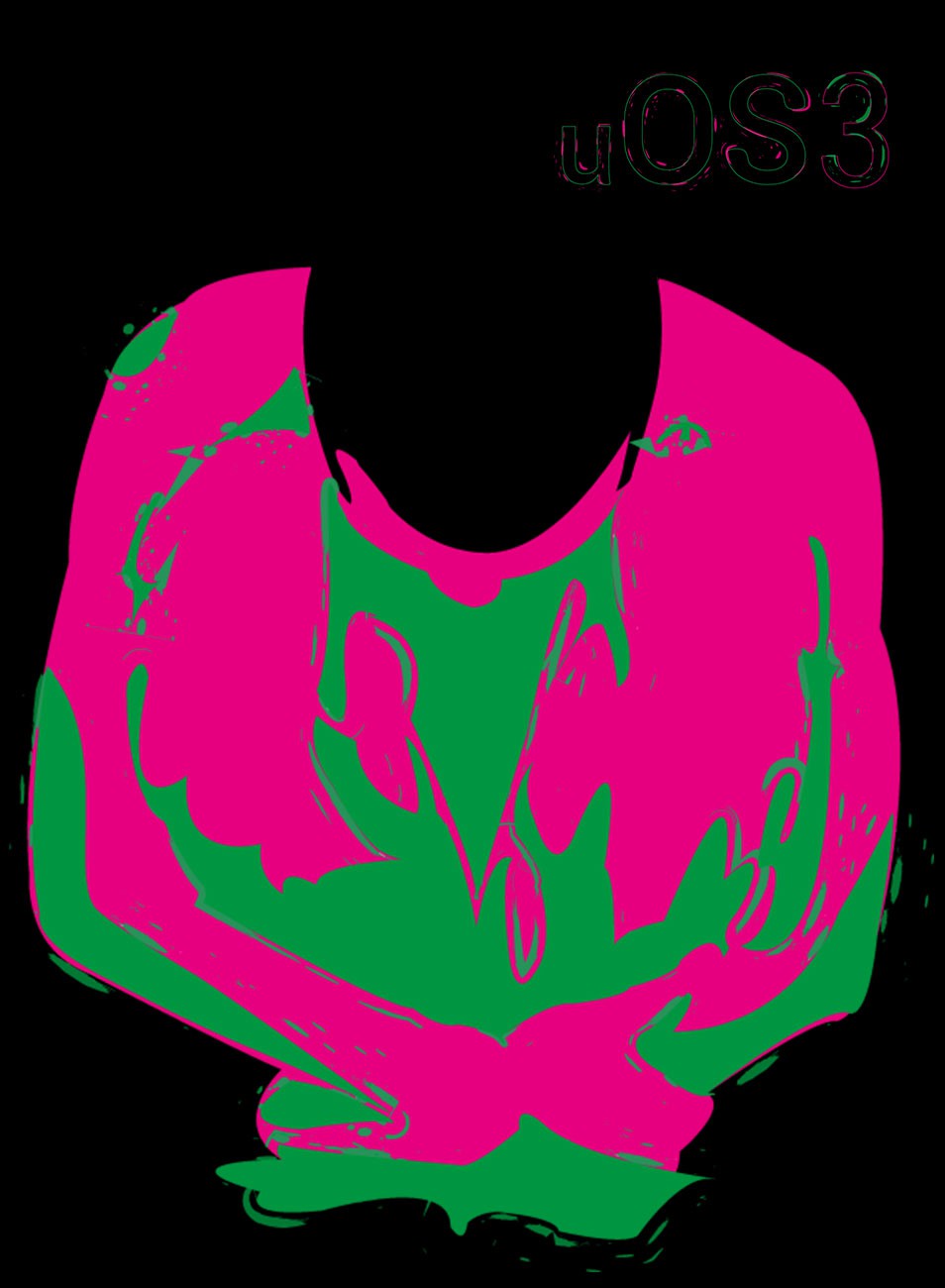Ese hombre que va allí tiene un nombre y un apellido, igual que todos aquellos que, en el transcurso del día, han circulado por esta calle tranquila y desierta de las afueras de la Gran Ciudad, con el que podría identificarse, detenerse, por ejemplo, frente a este perro, y decirle, Me llamo fulano de tal, ese es mi nombre, cuál es el tuyo. No lo hace, porque sabe que no serviría de nada. En este lugar, en este tiempo, bajo estas circunstancias, que se han mantenido imperturbables desde que su ser se introdujo en el mundo, y que no cambiarán de aquí a que lo abandone, que no falta mucho, su nombre no vale para un carajo. Igual que su persona.
Ese hombre que va allí tiene una especial debilidad por las sustancias alucinógenas. O al menos, al principio le gustaban. Todavía hace tres días se conformaba con alcohol puro y simple, de ese que venden en las farmacias. Hoy lo extraña, aunque por dentro le quemaba las tripas, no había, nunca hubo, punto de comparación con la gloriosa mariguana, su eterna favorita, de la que ya no podía ni evocar su sabor, o con la elegante cocaína que llegó a probar dos o tres veces, mucho menos con la potente pero incómoda heroína, de cuando eran buenos tiempos en las calles. Hoy, sólo perros y frío. Pero antes, ah que tiempos eran antes. La memoria, sin embargo, ya no le alcanza más que para recordar el futuro inmediato: qué hacer ahora, a dónde ir, cómo encontrar en esta maldita ciudad un pedazo de comida que echarse a la pansa, un lugar donde pasar la noche para no morirse de frío. Hay un coche abandonado aquí cerca, sólo que no recuerda exactamente en qué calle, por estos rumbos, que no son suyos, y lo cierto es que ningunos lo son, y a estas horas, todas las casas parecen iguales, unas al lado de las otras, apretujándose para aliviarse de la helada lluvia que cae como cristales puntiagudos sobre la cabeza del hombre, sobre las calles, sobre los techos, sobre los autos estacionados. La diferencia es que el hombre ya no las siente, y los demás nunca lo hicieron.
Van unos perros, siete u ocho, rodeando a ese hombre que va allí, pero él no es su dueño, sino al revés, y no son ellos quienes siguen al hombre, sino al revés. Gracias a ellos ha logrado sobrevivir, no sólo los últimos tres días, también el resto de sus días en la calle. Cualquiera con la suficiente, no digamos consideración, basta curiosidad, se preguntaría que cómo, que por qué este hombre, que en otros tiempos tuvo un trabajo, ni bueno ni malo, era sólo eso, un trabajo, una familia como cualquier otra, y algunos amigos efímeros, o fugaces, si se prefiere, ahora vaga por los ríos de cemento sin rumbo ni meta, sin esperanzas, como nada más que una sombra que se va apagando con el frío. Pero haría falta, ahora sí, algo más que pura curiosidad para acercarse y preguntarle, Oiga, qué hace usted aquí, pero sobre todo, para obtener una respuesta. Y es que ese hombre que va allí ha decidido no hablar con nadie sobre su pasado, y esa ha sido la única forma de acabar con él. No se dio cuenta que, a pesar de lo que dicen, un hombre sin pasado es un hombre sin futuro, y un hombre que sólo es presente, no es nada.
Ya no falta mucho para que ese hombre que va allí se rinda de una buena vez, se de cuenta de que es una inconsciencia, una verdadera desconsideración hacia los perros, quienes, desesperados, tratan de hallar un refugio que les sirva a todos, sin éxito. Uno encontró un huequito entre las raíces de un raquítico árbol, pero no tuvo corazón para dejar a los otros a la intemperie, desamparados, más al hombre, y decidió correr para alcanzarlos, Qué haría este pobre sin mí, sin nosotros. Aquí las casas son fortalezas inexpugnables, donde la gente protege con todas sus fuerzas y humores las delicadas posesiones que han acumulado, cual despiadados capitalistas ambiciosos, a lo largo de sus años, y si ese hombre que va allí tocara a cualquiera de esas puertas, o a todas, y dijera que por favor, que me dejen quedar aquí, sólo una noche, aunque sea en el patio, a mí y a mis perros, porque si no siento que me voy a morir, no recibiría más que el silencio desde adentro, si alguna luz estaba prendida, se apagaría, si algún sonido indiscreto se escapaba, sería reprimido, al menos hasta que ese viejo vago se vaya, que lo que menos queremos aquí es que nos robe un drogadicto, ya tenemos suficiente con los hijos, los sobrinos o los nietos, en sus versiones masculinas y femeninas, que no se diga que en este barrio no hay equidad de género e igualdad de oportunidades.
Se le ha congelado la garganta. Ya era hora. Esos harapos pestilentes y roídos, podridos de tanta mugre, de tanto sol y de tanta tristeza, nunca cumplieron ni su más mínimo cometido, que es proteger de la intemperie la piel desnuda, callosa y sucia, de ese hombre que va allí. El aire ya no consigue atravesar todo el camino hacia los pulmones, lo cual sólo significa una cosa: el olvido y la soledad, ayudados por el frío abrasador, han cumplido su cometido. Con todo, decide no tirarse en medio de la calle, no vaya a ser que lo atropellen, faltaba más, se arrastra como puede hasta la banqueta, hasta el toldo de un local, casi en la esquina, buscando todavía un refugio, aunque fuese breve, de la lluvia, debajo de un potente farol que alumbra la noche y que, con cierta carga de cruel ironía, y otro tanto de sublime metáfora, cuando el hombre al fin se rinde ante el desfallecimiento y el dolor incontenible e irremediable, decide privarnos para siempre jamás de su luz áspera y sucia, mientras adentro, un muchacho joven susurra en un oído, Al fin se apagó la lámpara, ahora podré dormir tranquilo.
Los perros le lamen la cara. Olfatean inquietos, intentando percibir el cálido y pestilente aliento al que ya se habían acostumbrado, sin éxito. No queda nada, excepto un cuerpo maloliente que se había comenzado a pudrir estando todavía vivo. Y sin ceremonia alguna, sin un lamento de dolor o de incertidumbre, sin un aullido solitario antes del amanecer que haga eco entre los demás caninos que descansan, complacidos, entre colchas confortables o al menos debajo de un techo sólido, se dispersan y se pierden entre los rincones de la oscuridad, uno por aquí, otro por allá, totalmente en silencio, para no llamar la atención, esperando no encontrarse nunca más.
[Fin]